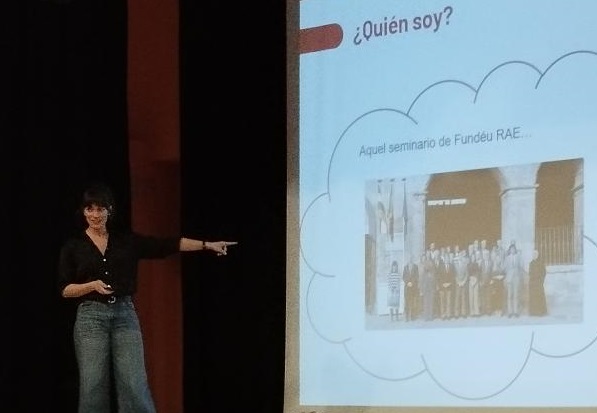Primer premio
«Parquecito de ceniza«
Pedro Gómez Barbón
Sentado en el parque de su pueblo, frente a la fuente en la que solía jugar de niño, con la única compañía de un paquete de pipas y un cigarro doblado. Así son sus mañanas, un alma misteriosa, quizás corrompida por un llanto llamado tiempo que cuando queremos que acelere, frena y cuando queremos que frene, corre.
Si te asomas a sus ojos, detrás de la cortina de humo, descubrirás la feliz infancia de quien un día fue niño. Sus manos reflejan una vida en la que fueron usadas y sus labios contienen grietas por el humo. Sus pulmones se adivinan negros, pues se escucha cada profunda respiración que hace. En cuanto a lo vertical es de tamaño habitual, y su ancho refleja que no pasó mucha hambre, pero tampoco se alimentó como un marqués. Además, una barba poco cuidada se asoma y puebla su rostro ya agrietado por los años.
Sí, un hombre sencillo y misterioso, así era él. Un tronco robusto a los ojos de la gente, pero con una savia donde la sensibilidad campa a sus anchas. Por su cabeza corría la idea de ser una mente incomprendida, quizás haber vivido en una época distinta a la que le correspondía. Su figura representaba la nostalgia de un bohemio.
La mirada transparente de sus ojos mostraba a un ser distinto al resto. Camina erguido entre las masas, es simplemente, un loco, un visionario, un soñador cuyos sueños se fueron esfumando como el humo de su cigarro. Todo lo que tenía, todo lo que amaba, desapareció.
Su infancia no fue distinta a la de otros. De niño, acostumbraba a ir a jugar al parque de su pueblo tras la escuela acompañado de su mejor amigo o como él prefería llamarle: su compañero de aventuras. De vez en cuando se les unía algún que otro mozuelo más en sus intrépidas batallas y sus aventuras de piratas en aquel inmenso mar de la imaginación donde el agua de la fuente tenía cada día un uso nuevo. Esa agua mágica fue mar salvaje, piscina olímpica, rio feroz, cataratas escalofriantes…
Su padre les observaba jugar desde uno de los cuatro bancos que rodeaban la fuente. Su padre,
¡ay, su padre!, se hablaba de un buen hombre, pero no vio crecer a su hijo pues murió a temprana edad cuando el chico tan solo tenía doce años. Fue un duro golpe para un crío que, de un momento a otro se tuvo que convertir en un hombre. En la cabeza de ese crio retumbaban los versos del que su progenitor recitaba:
“Cuando la tierra escupa su fuego,
y lo coherente se una a lo absurdo,
cuando el fénix haya cambiado el rumbo,
quede en ceniza y no alce su vuelo,
cuando no veas color en el cielo,
cuando te sientas perdido en el mundo,
tú no te desesperes ni un segundo,
y camina muy tranquilo y sereno.
Solo piensa que aún eres un chiquillo,
que construye con cenizas senderos,
y con el barro elabora un castillo.
Que no te vale la pena el dinero,
que te defiendo a pistola y cuchillo,
y pese a no estar en vida te quiero.”
Pasó sus años ayudando a su madre y a sus hermanos, sacando la casa adelante. Su sueño, ser un niño siempre y, cuando por fin parecía instalarse la felicidad en su vida ocurrió el desastre. Como avisó su padre, la tierra escupió su fuego, perdió a su compañero de aventuras y sus hermanos se fueron. Su casa quedó consumida por la lava y solo quedó él. Aquel volcán se había llevado todo lo que quería y defendía, todo lo que amaba, se llevó su vida con el lento avance de la lava hacia el mar.
Y ahí está, como todas las tardes, sentado en el parque, fumando al viento mientras una vergonzosa lágrima se precipita por el acantilado de su rostro formando un camino hacia la barba y dejando un canal para sus hermanas, que la siguen hasta precipitarse al vacío por su barbilla y colisionando en el suelo- Encuentran cenizas donde antes existía tierra pero quedó sepultada tras el desastre, esa ceniza que mueve con el pie el dueño de las lágrimas retumbando siempre en su cabeza: “cuando la tierra escupa su fuego” “solo piensa que aún eres un chiquillo”. De pronto sonríe recordando su vida en la que se vio abocado a una madurez precoz pero que no en vano, le llevó a ser un niño siempre, un niño olvidado, del que ya no se acuerda nadie y que basó su felicidad en hacer feliz al resto. Alza la mirada y se enfoca en la fuente, esa fuente que le vio reír y ahora le ve llorar. Ahora todo es cenizo. Cuando algún curioso se acercaba a preguntarle quién era, él respondía con voz quebrada: “yo, yo no soy nadie, yo soy tú y todos, soy un niño, yo soy… mi parquecito de cenizas”.
Segundo premio
«Lucha existencial «
Martín J. Kugler Domínguez
La barrera que marca un antes y un después en la vida de una persona suele ser un acontecimiento que uno nunca olvida. Un acontecimiento en tal grado cautivador y sofocante, que ante el simple hecho de echar la vista atrás uno queda prendado de su melancólico cautiverio. La breve historia que narraré a continuación hace referencia a la tragedia de mi volcán interior, cuya capacidad de erupcionar se encuentra latente en todos nosotros.
Aquella noche fue la que hizo cambiarlo todo. Yo siempre fui hombre simple y bohemio, si bien no presumía de falta de vicios y angustias. Fue después de aquella tragedia delirante cuando, tras llegar a mi hogar a medianoche habiendo bebido algo de más y sin haber preparado mi tradicional infusión sedante, me acomodé en el catre y comencé a sumergirme en un sueño intranquilo y lleno de penumbras y negrura.
Fue entonces cuando se me apareció ante mí un espejismo de una noche de luna roja. Un mar de ceniza y niebla se extendía cual espíritu lóbrego por un cúmulo de casetas derruidas de aspecto insólito y penetrante, arrinconadas al pie de una montaña de piedra oscura, sobre cuya cima se percibía una lengua carmesí deslizándose por la ladera con vasta soberbia. En lo más alto se apreciaban siluetas negras como el carbón, formando figuras excéntricas de tiniebla y desesperación. El aspecto de dicho pueblo me generó una inexplicable tristeza ante la soledad palpable en aquel melancólico ambiente, donde ni una sola alma se advertía entre aquellas estructuras denigrantes y cenicientas.
Movido por una melodía de tristeza gris y angustiada, me dirigí a una de las casetas, donde al entrar recorrí la estancia y atravesé un pasillo contiguo. En su interior, una atracción ilusoria e inexplicable me obligó a dirigirme a un pequeño cuarto al final del corredor. Allí me pareció escuchar unos llantos débiles e infantiles, sin duda los sollozos más sinceros que uno puede imaginar. El origen de ello lo hallé en la figura de un niño encogido como un ovillo en la esquina del cuarto, quien abrazaba con fuerza y entre sollozos un objeto rectangular. Me acerqué a él para tratar de consolarle, mas al intentar situar mi mano sobre su hombro, la figura encogida del niño se desplomó como muerto al suelo, y con él cayó el objeto que había ceñido entre sus brazos. Dicho objeto no era más que una fotografía bien enmarcada en la que aparecían los miembros de una familia sonriendo alegres a la cámara. Sin embargo, en el momento en el que comencé a observar la imagen, ésta comenzó poco a poco a desintegrarse. Antes de que toda la estancia fuera sometida a un flujo llameante de un espejismo procedente del mismo infierno, juré haber podido apreciar cómo los rostros alegres de aquella familia se transformaban en unos de profunda desesperanza. Entonces me levantó mi propio alarido.
Desde entonces no volví a ser el mismo. Algo dentro de mí había estallado, dando lugar al comienzo de mi lucha existencial. Estaba enfermo, enfermo de espíritu. No salía de mi casa ni probaba bocado; no hacía otra cosa que no fuese intentar dormir. Dormir con el único objetivo
de salvar al chico y a su familia de aquella quimera de fuego y sangre. Sin embargo, todo lo que conseguí de ello fue una profunda desesperación ante un deseo incumplible, mientras percibía en mi interior cómo aquel volcán infernal me consumía paulatinamente y cómo aquel mar de fuego engullía mi alma angustiada.
He de decir que desde entonces comencé a sentir alucinaciones a mi alrededor, que progresivamente resultaron de nuevo en las visiones del pueblo incinerado por aquel volcán infernal. En dichas visiones la historia de aquel chico y su alegre familia se repetían, y por mucho que intentase salvar al chico de su muerte, únicamente lograba el terror de observar ante mis ojos el trágico destino al que se encontraba sujeto, sin que yo no pudiera hacer nada más que liberar lágrimas de impotencia ante un hecho que iba más allá de mis actos.
Sin embargo, una mañana se me apareció en un mar de tinieblas la silueta melancólica del chico. En dicho sueño yo me arrodillé ante él y le rogué entre sollozos afligidos que me perdonara por no haber podido salvarle. “Libérame. Déjame morir”, me susurró imperturbable ante mi sufrimiento. Entonces observé ante mí la verdad encerrada en el aura de su ser al observar en sus ojos oscuros el reflejo del alma de mi doloroso pasado.
En las visiones posteriores simplemente observé cómo el pueblo desaparecía y cómo el chico moría, lanzándome miradas de esperanza mientras alucinaba, dándome a entender que la pesadilla llegaba a su fin. Dejé que toda mi alma se redujese a cenizas. Acepté que se trataba de algo inevitable, y así otorgué parte de mi corazón a la Muerte, a quien consideraba parte del culto, rezando por el descanso imperecedero del chico y su familia.
Días después, el volcán se detuvo, y el paisaje en consecuencia de ello fue desolador. Se trataba pues de un páramo yermo de ceniza y piedra negra, pero tranquilo y sereno como la mar. Pese a que mi alma había sido arrasada por el volcán interno, había sobrevivido ante la cruel erupción de éste. Y, con ello, estaba seguro de que de entre las cenizas surgiría, al igual que el ave fénix, un alma más fuerte.
A la mañana siguiente, me levanté y me dirigí a mi escritorio, donde aún permanecía la fotografía de mi familia, mirando sonrientes desde el lejano paraje del dolor y de la pérdida. Al observarlos con lástima, me percaté de una nota adherida al marco que rezaba: “Olvida y deja pasar lo que ya sucedió”. Entonces supe que era momento de dejar morir aquella dolorosa etapa en mi vida para dejar paso a una nueva era. Así, habiendo guardado en una caja con llave todos los recuerdos de mi pasado, traté de dirigir mi vida hacia una nueva perspectiva. Pese a todo ello, a día de hoy aún no logro ignorar la figura de aquel chico muerto, a quien percibo constantemente a mis espaldas, observándome sin descanso en la lejanía, siguiéndome allá donde vaya. Y sin embrago, sé perfectamente que se trata simplemente del triste reflejo de mi propio pasado, simple imaginación producto de mi mente, deseosa de superación existencial.
Pues en lo más profundo de mi alma reconocía con un haz de sufrimiento que nunca volvería a ver a mi familia, y que, en verdad, ellos se habían ido junto con el alma de mi pasado a un lugar mejor que éste, y ya era hora de aceptarlo como algo inherente a mi realidad.